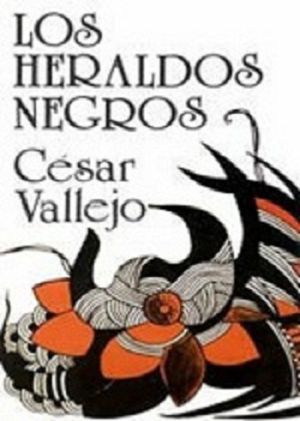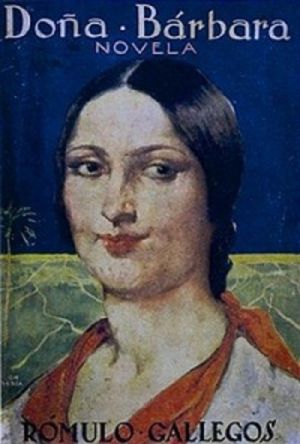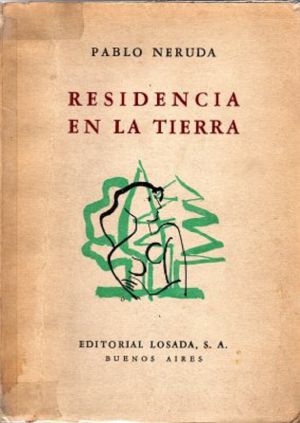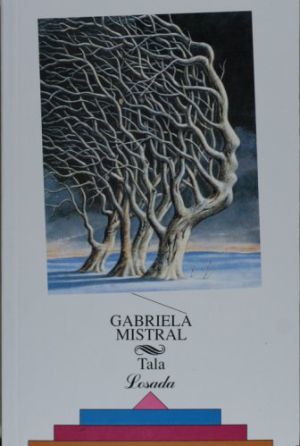Mostrando entradas con la etiqueta literatura. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta literatura. Mostrar todas las entradas
viernes, 12 de abril de 2013
lunes, 12 de noviembre de 2012
LITERATURA HISPANOAMERICANA. El "boom". "Las raíces y sus precursores".
Ilustración de José Hernández para 'El Aleph', de Jorge Luis Borges (Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores).
Las raíces y los precursores
En 1962 coincidieron ocho libros clave. Fue el inicio del llamado “boom’ latinoamericano
Este artículo es el primero de una serie que analiza el impacto y legado de esas obras y sus autores
La literatura latinoamericana produjo grandes obras y autores antes del boom
JOSÉ-CARLOS MAINER Barcelona 12 NOV 2012
Seguramente, lo peor de la expresión boom no es que sea un barbarismo sino que responde a un entusiasta error de percepción que llevamos camino de perpetuar. Cuando La ciudad y los perros obtuvo el Premio Biblioteca Breve de 1962, un miembro del jurado, José María Valverde, declaró: “Es la mejor novela española desde Don Segundo Sombra”. Esas palabras y su ratificación se reprodujeron en forma de un prologuillo que, impreso en páginas anaranjadas, acompañó la primera edición de la novela de Mario Vargas Llosa.
¿Era posible que entre 1926 y 1962 no hubiera habido una novela americana en lengua española que pudiera parangonarse con una y otra? Sin moverse de la Argentina natal de Ricardo Güiraldes, autor de Don Segundo Sombra, y del mismo año de 1926 hallamos El juguete rabioso, que quizá sea la mejor novela de Roberto Artl, y Cuentos para una inglesa desesperada, que fue la revelación del joven Eduardo Mallea.
Y si abusamos de la vecindad rioplatense, todavía podríamos añadir los espléndidos cuentos de Los desterrados, del uruguayo Horacio Quiroga. Si miramos un poco hacia atrás, el año de 1924 ofreció La vorágine, de José Eustasio Rivera, referencia de la novela del selva, entre el arrebato y la denuncia, y si lo hacemos hacia adelante, el año de 1929 trajo dos estupendas narraciones venezolanas, la criollísima Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos (que Cela remedaría en La catira, por cuenta del dictador Marcos Pérez Jiménez), y la joya intimista de Teresa de la Parra, Memorias de Mamá Blanca, obra de una distinguida señorita que leía a Valle-Inclán cuando estudiaba en un colegio del Sagrado Corazón, de Godella (Valencia).
En 1933 —año de Écue-Yamba-O y Pedro Blanco, el negrero, de los cubanos Alejo Carpentier y Lino Novás Blanco (que era gallego de origen)—, un ensayista peruano y miembro del APRA, Luis Alberto Sánchez, propuso el título de un libro provocativo, América: novela sin novelistas. Pero aquel laborioso costalero del concepto de literatura americana sabía muy bien que no era así…
En 1926 hubiera sido impensable la gaffe de Valverde porque muchos de los grandes libros americanos se habían impreso en España, el trasiego de viajeros transoceánicos era continuo y había críticos avisados. En España vivieron y publicaban los mexicanos Amado Nervo y Alfonso Reyes, habían residido Jorge Luis Borges, Augusto d'Halmar, Carlos Reyles y Vicente Huidobro, y si París era el imán de todos, Madrid o Barcelona podían ser un sucedáneo fácil. Desde los tiempos de Rubén Darío, los americanos miraron con benevolente superioridad a sus colegas peninsulares. En 1921, el joven peruano Alberto Guillén publicó un libro de entrevistas, La linterna de Diógenes, que no dejó títere con cabeza entre los escritores españoles del momento (Baroja y Azorín, sobre todo), aunque algunos (Pérez de Ayala) le rieron las gracias iconoclastas que, a veces, acertaban. Un poco antes, el editor de Hidalgo, Rufino Blanco Fombona, un pomposo escritor venezolano afincado en Madrid, había hecho algo parecido en las notículas de La lámpara de Aladino (1915). Y en 1927, Guillermo de Torre y Ernesto Giménez Caballero armaron un lío monumental cuando el primero reivindicó en La Gaceta Literaria (revista que reseñaba con tino todas las novedades americanas) un lema arriesgado, que todas las publicaciones americanas refutaron: “Madrid, meridiano intelectual de Hispanoamérica”.
Algo después de la rebatiña, en 1930, el conciliador ensayista dominicano Max Henríquez Ureña escribió un ensayo que daba nombre certero al intercambio de iguales: El retorno de los galeones. Miguel Ángel Asturias, que andaba estudiando etnología precolombina en París, publicó ese año Leyendas de Guatemala y tres más tarde, tenía ya escrito El señor presidente, que vio la luz en 1946. Y llegaron a España revolucionarios como los peruanos César Falcón y Rosa Arciniega y también César Vallejo y Pablo Neruda, que, en la huella de Huidobro, ejercieron un ascendente similar al de Darío en 1900.
Lo que vino luego fue el apagón que indujo la sombra siniestra de la Guerra Civil. Ante el franquismo, los americanos más significativos rompieron amarras con aquella desastrada Madre Patria y cobraron alguna importancia los pocos que eran favorables al franquismo: el viejo y errático José Vasconcelos, el impenitente Enrique Larreta y el católico y nazi Hugo Wast, así como el despistado fascistoide Pablo Antonio Cuadra o el juanrramoniano Eduardo Carranza, cuyos nombres decoraron el Instituto de Cultura Hispánica de 1946. En la España de entonces se seguía asignando a la literatura americana la función que ya Unamuno había solicitado en sus reseñas de libros para La Lectura a comienzos del siglo: el nativismo, lo folclórico, lo elemental y directo. Pero en la América de 1945 todo había cambiado. El latinoamericanismo resultó una invención fecunda: lo proclamó en 1949 Alejo Carpentier con su invención de lo real maravilloso y le dio cuerpo político urbi et orbi el Canto general (1950), de Pablo Neruda, donde la España inmemorial no salió muy bien parada. Hasta bien entrados los años sesenta los lectores españoles fueron tributarios de las excelentes ediciones argentinas que Losada, Sudamericana o Emecé hicieron de Joyce, Sartre o Faulkner, pero nadie leía los libros americanos de los mismos sellos, o del mexicano Fondo de Cultura Económica. Y nos perdíamos a Marco Denevi, Adolfo Bioy Casares, Arturo Uslar Pietri, Rosario Castellanos o Agustín Yáñez.
Apreciamos buenas novelas indigenistas y elementales como El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, o Huasipungo, de Jorge Icaza, pero casi nadie supo de la perturbadora narración urbana El túnel, de Sábato, ni del nativismo simbólico de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, ni de la existencia de un lugar llamado Santa María, que había inventado Juan Carlos Onetti, todos en los años cincuenta. Ni siquiera se reconoció la maestría de Jorge Luis Borges, cuyo éxito internacional debió más a los franceses que a nosotros.
No había boom en 1962 y, a despecho de José María Valverde, que tantas otras cosas sabía y le debemos, sí hubo novelistas —y hubo novela: un designio general de hacerla— entre 1926 y aquella fecha. En ella, por ejemplo, se imprimió Sudeste, de Haroldo Conti, la enjuta y fascinante novela del delta del Paraná. Y Julio Cortázar dio Historias de cronopios y de famas; Alejo Carpentier, El siglo de las luces en edición mexicana, y Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz y Aura. Y es que las máquinas de escribir en México o La Habana, Bogotá o Caracas, en Lima, Santiago o Buenos Aires, echaban humo. Y, cuatro años después, el chileno Luis Harss acertó a darle un título a todo ello: eran Los nuestros…
La literatura que cambió el español
1962 fue un año prodigioso para la literatura en español. En América Latina se celebró el Congreso de Intelectuales y se publicaron ocho libros clave: desde El siglo de las luces, de Carpentier, o La muerte de Artemio Cruz, de Fuentes, pasando por el premio Biblioteca Breve a La ciudad y los perros, de Vargas Llosa. Por eso es considerado el punto de arranque de lo que ha pasado a la historia como Boom.
Un motivo por el cual EL PAÍS publicará esta semana un especial en la edición impresa y digital titulado 50 años del Boom: La literatura que cambió el español. Escritores, críticos y periodistas de España y América Latina harán un recorrido por las raíces, los precursores, las influencias y la trascendencia de esos libros y escritores, así como la manera en que cambió el negocio de la edición. Además de dos grandes encuestas: una con los lectores a través y el último día con una veintena de escritores y críticos de medio mundo.
Hitos de la LITERATURA LATINOMERICANA
En "El País":
Hitos de la literatura latinoamericana
Un panorama sobre algunos de los principales libros latinoamericanos antes del boom
9 NOV 2012
Durante todo el siglo XX y hasta antes de la eclosión del llamado Boom en 1962, América Latina produjo grandes obras literarias, aunque muchas de ellas no tuvieran el reconocimiento en su momento, y otras tantas fueran redescubiertas gracias al fenómeno literario de los años sesenta. Si el siglo XX empezó bajo la gran presencia de Rubén Darío, luego se diversificó, enriqueció y exploró al encadenar una serie de novelas, cuentos, ensayos y poemarios que marcaron la literatura en español y sirvieron de base a la literatura por venir. Los siguientes son algunos de esos libros:
1918 Los heraldos negros. César Vallejo
Cuentos de la selva. Horacio Quiroga
1920 El hombre muerto. Horacio Quiroga
1922. Trilce. César Vallejo
1924. La vorágine. José Eustasio Rivera
Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Pablo Neruda
1926. Don Segundo sombra. Ricardo Güiraldes
El juguete rabioso. Roberto Arlt
Cuentos para una inglesa desesperada. Eduardo Mallea
Los desterrados. Horacio Quiroga
1929. Doña Bárbara. Rómulo Gallegos
1930. Leyendas de Guatemala. Miguel Ángel Asturias
1931. Altazor. Vicente Huidobro
Las lanzas coloradas. Arturo Uslar Pietri
1933. Écue-Yamba.O. Alejo Carpentier
Luna silvestre. Octavio Paz
Pedro Blanco. Lino Navás Calvo
1934. Huasipungo. Jorge Icaza
Canaima. Rómulo Gallegos
1935. Historia universal de la infamia. Jorge Luis Borges
Residencia en la tierra. Pablo Neruda
La ciudad junto al río inmóvil. Eduardo Mallea
1937. Muerte de Narciso. José Lezama Lima
1938. Tala. Gabriela Mistral
1941. Entre la piedra y la flor. Octavio Paz
El mundo es ancho y ajeno. Ciro Alegría
1944. Ficciones. Jorge Luis Borges
1946. El señor presidente. Miguel Ángel Asturias
1947 Al filo del agua. Agustín Yáñez
1948. El túnel. Ernesto Sábato
1949. El reino de este mundo. Alejo Carpentier
Hombres de maíz. Miguel Ángel Asturias
Libertad bajo palabra. Octavio Paz
1950. Canto general. Pablo Neruda
El laberinto de la soledad. Octavio Paz
La vida breve. Juan Carlos Onetti
1952 Confabulario. Juan José Arreola
1953. El llano en llamas. Juan Rulfo
Los pasos perdidos. Alejo Carpentier
1954. Lagar. Gabriela Mistral
1955. Pedro Páramo. Juan Rulfo
Los gallinazos sin plumas. Julio Ramón Ribeyro
1957. Coronación. José Donoso
1958. La región más transparente.Carlos Fuentes
1959. Obras completas (y otros cuentos). Augusto Monterroso
1960. La tregua. Mario Benedetti
Los premios. Julio Cortázar
Hijo de hombre. Augusto Roa Bastos
Así en la paz como en la guerra. Guillermo Cabrera Infante
Crónica de san Gabriel. Julio Ramón Ribeyro
1961. El astillero. Juan Carlos Onetti
Sobre héroes y tumbas. Ernesto Sabato
El coronel no tiene quien le escriba. Gabriel García Márquez
CONTINÚA...
jueves, 25 de octubre de 2012
LITERATURA. TEORÍA. "La lírica anterior a 1939"
En el siguiente enlace tenéis el tema LÍRICA ESPAÑOLA ANTERIOR A 1939, del departamento de Lengua del IES "Sol" de Portocarrero (Almería):
https://docs.google.com/open?id=0B5K5omtWiithUXJDU1Fic1ptMTg
Etiquetas:
lírica anterior al 39,
literatura,
teoría
martes, 12 de junio de 2012
TEXTO PARA COMENTAR. Fragmento de "San Manuel Bueno, mártir"
Una vez pasó por el pueblo una banda de pobres titiriteros. El
jefe de ella, que llegó con la mujer gravemente enferma y embarazada, y con
tres hijos que le ayudaban, hacía de payaso. Mientras él estaba, en la plaza
del pueblo, haciendo reír a los niños y aun a los grandes, ella, sintiéndose de
pronto gravemente indispuesta, se tuvo que retirar y se retiró escoltada por
una mirada de congoja del payaso y una risotada de los niños. Y escoltada por
don Manuel, que luego, en un rincón de la cuadra de la posada, le ayudó a bien
morir. Y cuando, acabada la fiesta, supo el pueblo y supo el payaso la
tragedia, fuéronse todos a la posada y el pobre hombre, diciendo con llanto en
la voz: “Bien se dice, señor cura, que es usted todo un santo”, se acercó a este queriendo tomarle de la mano para besársela, pero don Manuel se adelantó y
tomándosela al payaso pronunció ante todos:
—El santo eres tú, honrado payaso; te vi trabajar y comprendí
que no solo no lo haces para dar pan a tus hijos, sino también para dar alegría
a los de los otros, y yo te digo que tu mujer, la madre de tus hijos, a quien
he despedido a Dios mientras trabajabas y alegrabas, descansa en el Señor; y que
tú irás a juntarte con ella y a que te paguen riendo los ángeles a los que
haces reír en el cielo de contento.
MIGUEL DE UNAMUNO, San Manuel Bueno, mártir.
Cuestiones
1. Señale y explique la organización de las ideas del texto.
(Puntuación máxima: 1.5 puntos)
2. 2a) Indique el tema del texto (Puntuación máxima: 0.5
puntos)
2b) Resuma el texto (Puntuación máxima: 1 punto)
3. Comentario crítico sobre el contenido del texto. (Puntuación
máxima: 3 puntos)
4. Señale el tipo de subordinación que se establece en el
siguiente fragmento. (Puntuación máxima: 2 puntos)
El jefe de ella, que llegó con la mujer gravemente enferma y
embarazada, y con tres hijos que le ayudaban, hacía de payaso.
5. Características de las distintas tendencias de la narrativa
del S. XX hasta 1939, con los autores y obras más representativos. (Puntuación
máxima: 2 puntos)
Etiquetas:
literatura,
narrativa,
narrativa anterior a 1939,
San Manuel Bueno,
Unamuno
sábado, 9 de junio de 2012
PRENSA. "Azorín: paraguas rojo, paraguas negro", por Manuel Vicent
José Martínez Ruiz, 'Azorín' (Monòver, Alicante, 1873-Madrid, 1967).
Azorín: paraguas rojo, paraguas negro
El joven periodista provocador y anarquista, el escritor que dio nombre a la generación del 98 y se inventó Castilla como género literario, acabó siendo un personaje gélido, sobrio y discreto que disolvió su vida en un latente franquismo
MANUEL VICENT 9 JUN 2012
Este joven periodista con aires de anarquista, que recién llegado a Madrid desde Valencia se hizo famoso por el paraguas rojo con que se paseaba por la calle de Alcalá, había nacido en Monòver, el domingo 8 junio de 1873, hijo de don Isidro Martínez, abogado, y de doña María Luisa Ruiz, sus labores, ambos señoritos hacendados en viñedos y cereal. El nacimiento y bautismo de este primer vástago fue celebrado con un revuelo de criadas y parabienes de vecinos, acompañado de pastelillos, zarzaparrillas y licores de café. Se le impuso el nombre de José Augusto Trinidad.
Primero llevaron al niño muy repeinado, bien abotonado, a la escuela de párvulos del pueblo; después lo encerraron en el internado de los escolapios de Yecla y al terminar el bachiller, en el que, según las crónicas, fue repetidamente suspendido en redacción, llegó a la Universidad Literaria de Valencia, en la calle de la Nave, para estudiar Derecho. Su progenitor soñaba para él con una brillante carrera de leyes, pero muy pronto se torció su destino. En Valencia el joven provinciano, quien con el tiempo tendría en esa ciudad una calle llamada del Literato Azorín, disolvió su vida alrededor de la facultad en casas de huéspedes en los vericuetos por Bonaire, Barcas y Moratín. Por ocho reales tenía desayuno, comida, cena, cama y todos los sueños por delante. Este joven con ínfulas de libertario, hijo de propietarios de pueblo, se pasó las primeras noches espiando el ir y venir de una muchacha en la estancia iluminada de la casa de enfrente, una emoción estudiantil que trasladó a las primeras cuartillas; luego comenzó a pasearse por la Alameda, a hurgar en librerías de lance, a tomarse alguna cerveza en el café León de Oro, a ensayar cierto malditismo en los teatros de music hall y en el Fum-Club bajo la inspiración del famoso escritor iconoclasta Luis de Bonafoux, llamado La Víbora de Asnières. Todo menos ir a clase.
Puesto que desde el primer momento estaba decidido a ser periodista, escritor y no abogado, trató de conocer y pedir trabajo a los santones literarios del momento, a don Teodoro Llorente, director de Las Provincias, a Francisco Castell, de El Mercantil Valenciano, a Blasco Ibáñez, dueño de El Pueblo. Unos le recibieron con desinterés, otros con cierto agrado y finalmente logró colocar algunas críticas esporádicas, breves estampas de costumbres y soflamas de propaganda anarquista en los papeles del Ateneo Libertario y otros artículos incendiarios en el diario España, en una sección titulada ‘Dinamita Cerebral’, donde también firmaba Ramiro de Maeztu.
Obligado por su padre a ser un hombre de provecho, en vista de que la facultad de Valencia le venía cuesta arriba, trasladó su expediente académico, plagado de suspensos, a la Universidad de Granada y luego a la de Salamanca en busca del coladero de algún catedrático que diera un aprobado general por haber salido bien de una operación de próstata, por la boda de una hija o similar. Volvió a Valencia sin conseguir licenciarse. En cambio publicó su primer trabajo, La crítica literaria en España, firmado José Martínez Ruiz bajo el seudónimo de Cándido.
Las relaciones con su padre continuaban siendo muy tensas hasta el punto que en unas vacaciones forzosas en el pueblo lo mantuvo encerrado en una habitación de casa donde recibía la comida a través de un torno. ¡Señorito, la sopa de fideos ya está lista! —gritaba el servicio—. Solo entonces abría la trampilla. Este joven redentor no cruzaba la palabra con nadie. Durante su estado de misantropía solo se comunicaba por señas con las criadas a la hora de recibir el sustento diario. El resto de las horas las pasaba dormitando en un camastro y leyendo boca arriba a Santa Teresa y a otros clásicos junto con panfletos anarquistas. De unos aprendió a bordar el idioma castellano, de otros a formarse una empanada.
La fama despertó al propietario de provincias, al pequeño reaccionario, que llevaba dentro sin saberlo
Hubo un momento en que por locura o aburrimiento tuvo de soltar amarras y salir de aquel encierro. Dejó atrás el Mediterráneo a las dos de la tarde del 24 de noviembre de 1896 en un tren borreguero, que lo depositó en Madrid completamente descoyuntado a la mañana siguiente, después de veinte horas de viaje. Tomó una habitación abuhardillada en la calle Barquillo y a continuación se echó a la calle. Llevaba una tarjeta de presentación del ínclito Bonafoux y con ella en el bolsillo se presentó en la redacción de El País, un periódico reaccionario, donde comenzó a trabajar hasta altas horas de la noche escribiendo sueltos, telegramas, críticas y notas de sociedad. Antes de ser expulsado de la redacción por unos artículos contra la sagrada institución de la familia, la propiedad y el orden establecido, había merecido un elogio de Clarín en uno de sus Paliques. “No sé quien es ese tal José Martínez Ruiz que escribe artículos de costumbres en El País, pero quienquiera que sea se trata de una de las mejores esperanzas en la literatura satírica”. Este elogio le abrió las puertas delImparcial, el diario referente del momento.
Le esperaban días de gloria con su firma prácticamente en todos los periódicos de la época. Había escrito La Voluntad en 1902, una novela de iniciación y otros relatos autobiográficos de infancia y juventud, pero su genio de escritor se hacía patente en sus estampas y relatos de viajes, por ejemplo en La ruta de Don Quijote, publicado por entregas sobre la marcha en el Abc en 1905. A partir de ese momento Azorín empezó a crearse un estilo propio en el que cada palabra era una taracea con la que labraba la pieza como en madera de ébano. Cronista parlamentario, enviado al frente de Francia en la Gran Guerra, crítico literario, sutil cazador de silencios de zaguanes castellanos, del aroma de baúles olvidados llenos de legajos, de crujidos de tarimas de caserones antiguos, de botijos sobre las mesas de azulejos en el patio de fondas del Comercio, de ventas perdidas camino de pueblos enjalbegados, de voces evanescentes de criadas de hidalgos que se oyen en la duermevela. En el diario El Sol, donde escribían bajo la sombra de Ortega todos los grandes, Azorín dio nombre a la generación del 98 y se inventó Castilla como género literario. Pero la fama despertó al propietario de provincias, al pequeño reaccionario, que llevaba dentro sin saberlo. De hecho cuando volvía a Monòver, desde los balcones algunos paisanos se decían entre ellos gritando: “¡Ha llegado el señorito Pepe!”. Venía esposado con una señora respetable, doña Julia Guinda, que un día causó gran escándalo entre los lugareños porque entró en el casino tres pasos por delante de su marido.
Si Azorín se paseaba al principio con un paraguas rojo para provocar a los burgueses y a los escritores famosos apoltronados en los cafés de la calle Alcalá, todo el misterio de su biografía consiste en saber por qué aquel paraguas rojo abierto se fue convirtiendo a lo largo de los años en un paraguas negro cerrado. El anarquista que quería destruir el orden constituido acabó siendo subsecretario de Instrucción Pública de Antonio Maura y seis veces diputado conservador. Se zafó de la Guerra Civil huyendo a París, como Baroja, Marañón y Ortega y de regreso a España, solventada ya la carnicería, bien por miedo o conformismo proclamó con entusiasmo las excelencias del dictador y disolvió su vida en un latente franquismo, sentado en un sillón de orejas con puntillas en el respaldo que confeccionaba su señora a ganchillo. Paseos solitarios por Madrid, lecturas recónditas, escritos miniando el idioma castellano con adjetivos llenos de un temblor rítmico, envasado. Este personaje gélido, sobrio, discreto, con los huesos de perfil, al final iba de su casa de la calle Zorrilla a la Academia de la Lengua, luego una vuelta por el Prado, un pastelillo a la hora del café, un cine a media tarde y sopa de menudillos para la cena. Aquel anarquista acabó recortado así por la línea de puntos. Lo veías pasar y él mismo parecía su propio paraguas negro cerrado.
viernes, 25 de mayo de 2012
LITERATURA. POESÍA. ANTONIO MACHADO. En el centenario de "Campos de Castilla"
Antonio Machado, por Sciammarella ("El País")
La ‘generación del 50′: de izquierda a derecha, Carlos Barral, José Luis Caballero Bonald, Luis Marquesán, Jaime Gil de Biedma, Ángel González y Juan Ferraté, ante la tumba de Antonio Machado en Colliure (Francia) en 1959. ("elpais.com")
En "El País":
Estos versos salvaron la vida a Machado
Se cumple un siglo de la edición de 'Campos de Castilla': un poemario reseñado en su día por Azorín, Ortega y Unamuno y cuya conciencia crítica conserva toda su vigencia.
Javier Rodríguez Marcos 24 MAY 2012
"Cuando perdí a mi mujer pensé pegarme un tiro. El éxito de mi libro me salvó, y no por vanidad, ¡bien lo sabe Dios!, sino porque pensé que si había en mí una fuerza útil, no tenía derecho a aniquilarla". La carta que a finales de 1912 Antonio Machado envió a Juan Ramón Jiménez retrata bien la borrasca vital que estaba atravesando el primero. En la primavera de ese año —nueve después de publicar Soledades— había aparecido su segundo libro de poemas: Campos de Castilla. Si el primero le había conseguido más prestigio que lectores, el nuevo fue un éxito desde el principio: con una primera tirada de 2.300 ejemplares —más optimista incluso que las que se hacen hoy—, el poemario fue reseñado en España y América por críticos como Unamuno, Azorín y Ortega. Superado el simbolismo modernista, llegaba la hora de la Historia, la poesía como "palabra en el tiempo". El lirismo intimista daba paso a la conciencia crítica: solo el racionalismo europeo podía atajar la beata ignorancia española. "Castilla miserable, ayer dominadora, / envuelta en sus harapos desprecia cuanto ignora", dicen unos versos en los que solo una lectura superficial podría ver, siguiendo el tópico noventayochista, una exaltación de los valores de ninguna patria.
La cruz de la moneda fue, en las mismas fechas, la salud de su mujer, Leonor Izquierdo, enferma de tuberculosis. El poeta y la muchacha —el episodio ya forma parte de la crónica rosa de la literatura— se habían casado cuando él tenía 34 años y ella, 15. Fue en 1909, en Soria, la ciudad en la que Machado enseñaba francés desde dos años antes mientras vivía en la pensión regentada por la madre de la novia. En 1911, durante un viaje a París, Leonor vomita sangre y la pareja vuelve a España gracias a "250 o 300 francos" que les adelanta Rubén Darío. A las 10 de la noche del 1 de agosto de 1912, Leonor muere. “Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. / Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. / Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. / Señor, ya estamos solos mi corazón y el mar", se lamentó el escritor en un celebérrimo poema que terminaría formando parte de las nuevas ediciones de Campos de Castilla.
Abatido, Machado deja Soria y, con el nuevo curso, cambia su plaza de profesor al Instituto General y Técnico de Baeza. Allí escribe muchos de los poemas que convertirán la segunda edición de Campos de Castilla (1917) en otro libro casi, uno de los más influyentes de la literatura española del siglo XX. Desde el primer verso —"Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla"— hasta el torpe aliño indumentario pasando por ser bueno (en el buen sentido de la palabra), distinguir las voces de los ecos, partir ligero de equipaje, la curva de ballesta del Duero o la España de charanga y pandereta, el poemario ha sido un semillero de expresiones para el habla popular, al que, de hecho, tanto debe. Si a ello se le añaden los proverbios y cantares —"caminante, no hay camino"— en la voz de Joan Manuel Serrat para su disco de 1969 o, más recientemente, la sombra de Caín en la de Robe Iniesta (Extremoduro), queda patente la vigencia de la obra de Antonio Machado. En los libros y en la calle.
"Machado es lo más parecido que tenemos en España a un poeta nacional", dice Luis García Montero, escritor y catedrático de literatura de la Universidad de Granada. "Sus versos están en el vocabulario común, a veces, incluso malinterpretados, porque cuando habla de las dos Españas en Campos de Castilla no se refiere a la izquierda y la derecha, sino a los conservadores y liberales que se alternaban en el poder durante la Restauración, un periodo de descrédito de la política en el que había una distancia abismal entre la España oficial y la real".
García Montero se dio a conocer como poeta en los años ochenta reivindicando un cambio de actitud estética resumido en una fórmula tomada de Machado: la otra sentimentalidad. Frente a la sensibilidad, que se cree abstracta y pura, se trataba de "asumir que los sentimientos son un producto histórico y que la indagación de la intimidad podía ser una labor tan cívica como el compromiso político".
Para los poetas más jóvenes de la democracia, Machado sirvió también como punto de unión con los de la generación del 50. El realismo crítico de Campos de Castilla y su muerte en el exilio después de atravesar la frontera francesa junto a los derrotados de la Guerra Civil convirtieron a Machado en un símbolo. Hasta el punto de que en 1959, vigésimo aniversario de su muerte, una visita a Collioure fue uno de los hitos promocionales de aquella generación de autores hoy clásicos. Para la foto del día posaron en el cementerio Blas de Otero, José Agustín Goytisolo, Ángel González, José Ángel Valente, Jaime Gil de Biedma, Alfonso Costafreda, Carlos Barral y José Manuel Caballero Bonald. Este último es el único superviviente de la foto, privilegio que, dice, le parece "un dato más bien alarmante" y le produce una "ingrata sensación de pérdida". Pese a ser el menos realista, por barroco, de los poetas del grupo, Caballero Bonald recuerda el papel que la figura de Machado jugó para su generación: "Se convirtió para todos nosotros en el paradigma de una filosofía social y un enfoque crítico de la cultura que coincidía con el programa poético que entonces se intentaba movilizar". Su comportamiento, "sus limpias actitudes humanas y políticas, su figura intachable de defensor de la República, supusieron un punto de referencia ideológica tan oportuno como integrador". Cien años después de la aparición del libro que lo consagró se ha matizado mucho la disyuntiva entre simbolismo y realismo, pero Machado continúa siendo un ejemplo de decencia y la gente sigue usando sus versos como si fueran expresiones pulidas por los siglos. No hay mejor posteridad para un poeta.
El camino hacia una obra esencial
-Antonio Machado llegó a Soria con 32 años, en 1907, para ocupar una cátedra de francés de instituto. Ni siquiera era licenciado. No era obligatorio para presentarse a las oposiciones. Lo sería, en Filosofía, en 1918, con 43 años (el bachillerato lo había obtenido con 25).
-En 1909 se casó con su amor, Leonor Izquierdo. Con ella, y gracias a una beca de 250 pesetas de la Junta de Ampliación de Estudios, viajó a París y asistió a las conferencias del filósofo Henri Bergson.
-En 1910 adelantó en la revista La lectura "Por tierras del Duero", luego incluido en Campos de Castilla. Ante la indignación de algunos sorianos por la negra visión que recogen sus versos, el poema terminó titulándose "Por tierras de España".
-En 1912 publica Campos de Castilla. La segunda edición, muy ampliada y canónica hoy, aparecería dentro de sus Poesía completas en 1917. Las publicó la Residencia de Estudiantes, cuyo director de publicaciones era Juan Ramón Jiménez. El libro fue un éxito desde el principio: con una primera tirada de 2.300 ejemplares.
Etiquetas:
Campos de Castilla,
lírica anterior al 39,
literatura,
Machado Antonio,
poesía,
prensa
jueves, 5 de abril de 2012
PRENSA CULTURAL. Entrevista a Manuel Bernal, autor de "La invención de la generación del 27"
Manuel Bernal, con dos ejemplares de la obra ("El Día de Córdoba")
"Dentro de la Generación del 27 había celos y muchas voces distintas"
El profesor y ensayista sevillano revisa el origen de uno de los grupos literarios más decisivos de la literatura española en 'La invención de la Generación del 27', publicado por la editorial Berenice.
Pilar Vera 05.04.2012
La invención de la Generación del 27, publicado por Berenice, es el último libro de Manuel Bernal Romero (Sevilla, 1962), profesor de lengua y literatura, periodista y escritor que ha cultivado la poesía, la narrativa y el ensayo.
-Cuenta que la Generación del 27 tuvo su origen en el amor, los toros y la muerte...
-Parto de ese planteamiento inicial porque en todo el proceso están presentes Lorca, Ignacio Sánchez Mejías y Encarnación Gómez La Argentinita, la amante de Mejías. Sánchez Mejías conoce a Alberti porque quería que Lorca le facilitara el montaje de espectáculos en los que pudiera participar La Argentinita, que además fue antigua novia de Joselito. De hecho, hay algunas grabaciones al piano de Federico en las que la voz que aparece es la de ella. Tras haber fracasado en Madrid, un Alberti desesperado y falto de ocupación conoce a Mejías y ve en él al mecenas ideal.
-El tricentenario de la muerte de Góngora sirvió de aglomerante para el nacimiento de la Generación del 27. Un poeta al que Unamuno tildaba de "curata inhumano".
-La obra de Góngora es una obra muy difícil, críptica, con vocabulario inasequible; no coincidía con los estilos imperantes del momento y, para colmo, él mismo tenía mala fama como persona, por su apego al poder. Cuando Gerardo Diego les propone a los mayores (Machado, Juan Ramón, Valle-Inclán, Unamuno...) celebrar su tricentenario, se horrorizan.
-En cualquier caso, los del 27 hablaban de la celebración gongorina como una "fiebre". ¿Lo que sentían era realmente admiración por el clásico, oportunismo o afán de llevar la contraria?
-La verdad es que los miembros del 27 no escribieron gran cosa al modo de Góngora. Pero les venía bien tener una excusa que, por esas fechas, les permitiera abrirse camino en el mundo literario. Alberti toma esa idea, la de usar los medios para lograr repercusión, de los poetas franceses.
-A la hora de definir el grupo literario, Gerardo Diego decía que eran poco más que un "grupo de amigos" que se reunían. Pero también está la definición de Luis García Montero, que afirma que lo que los unía era un ansia de modernidad.
-Ellos subrayaron mucho que el núcleo del grupo estaba en la amistad, pero eso era mentira. Dentro de la Generación del 27 había celos y muchas voces distintas, y ellos eran también muy distintos entre sí. Había mucha distancia entre Dámaso Alonso y Cernuda, por ejemplo, o entre Salinas y Rafael Alberti. El concepto de amistad es el que intentaron vender, pero yo creo que es más certera esa idea de modernidad, de querer ir un punto más allá de lo que se estaba palpando. Se manifiesta cuando hacen uso del marketing y de técnicas actuales de promoción; o cuando años después aparecen el surrealismo y las corrientes europeas como punto innegable de modernidad y todos de adhieren a ello, aunque hubieran partido de un punto aparentemente clásico.
-Entre las críticas que recibieron en Madrid, El Liberal calificaba al grupo de "señoritada hórrida de retaguardias"...
-Eso fue lo que me hizo trabajar en lo que había pasado en Sevilla: que en Madrid encontraran una crítica bastante fuerte y desconsiderada hacia su obra. Madrid estaba conducido por otros autores: cuando intentan publicar la crónica del aniversario, que Gerardo Diego se inventa, no tienen éxito y Gerardo Diego se monta su propia revista y la publica allí. Fue una invención a partir de un fracaso de lo que habían intentado montar, aunque eso no lo reconocerían hasta mucho tiempo después.
-Otra de las cosas que llaman la atención es que las mujeres de la Generación del 27 no participaron en las actividades del grupo.
-Entre las pocas que se citan en el nacimiento del grupo están Amantina Cobos, en el Ateneo sevillano, y la pintora surrealista Maruja Mallo, que era novia de Rafael Alberti. En el caso de Mallo, fue silenciada porque tuvo una relación muy tormentosa con el poeta. Alberti, indignado por la aventura de Mallo con Miguel Hernández, la eliminó de La arboleda perdida, y, como era muy influyente en el grupo, fue bastante ignorada. La época era muy dura para las mujeres, y ellos también eran bastante machistas.
Etiquetas:
entrevista,
Generación del 27,
literatura,
poesía,
prensa
miércoles, 9 de junio de 2010
lunes, 31 de mayo de 2010
POESÍA. Luis Cernuda
Luis Cernuda
Dos poemas de Luis Cernuda, para tema, organización de ideas, resumen y comentario crítico (para clases de junio):TARDE OSCURA
Lo mismo que un sueño
Al cuerpo separa
Del alma, esta niebla
Tierra y luz aparta.
Todo es raro y vago:
Ni son en el viento,
Latido en el agua,
Color en el suelo.
De sí mismo extraño,
¿Sabes lo que espera
El pájaro quieto
Por la rama seca?
Lejos, tras un vidrio,
Una luz ya arde,
Poniendo la hora
Más incierta. Yace
La vida, y tú solo,
No muerto, no vivo,
En el pecho sientes
Débil su latido.
Por estos suburbios
Sórdidos, sin norte
Vas, como el destino
Inútil del hombre.
Y en el pensamiento
Luz o fe ahora
Buscas, mientras vence
Afuera la sombra.
De COMO QUIEN ESPERA EL ALBA (1941-1944)
DESPEDIDA
Muchachos
Que nunca fuisteis compañeros de mi vida,
Adiós.
Muchachos
Que no seréis nunca compañeros de mi vida,
Adiós.
El tiempo de una vida nos separa
Infranqueable:
A un lado la juventud libre y risueña;
A otro la vejez humillante e inhóspita.
De joven no sabía
Ver la hermosura, codiciarla, poseerla;
De viejo la he aprendido
Y veo la hermosura, mas la codicio inútilmente.
Mano de viejo mancha
El cuerpo juvenil si intenta acariciarlo.
Con solitaria dignidad el viejo debe
Pasar de largo junto a la tentación tardía.
Frescos y codiciables son los labios besados,
Labios nunca besados más codiciables y frescos aparecen.
¿Qué remedio, amigos? ¿Qué remedio?
Bien lo sé: no lo hay.
Qué dulce hubiera sido
En vuestra compañía vivir un tiempo:
Bañarse juntos en aguas de una playa caliente.
Compartir bebida y alimento en una mesa.
Sonreír, conversar, pasarse
Mirando cerca, en vuestros ojos, esa luz y esa música.
Seguid, seguid así, tan descuidadamente,
Atrayendo al amor, atrayendo al deseo,
No cuidéis de la herida que la hermosura vuestra y vuestra gracia abren.
En este transeúnte inmune en apariencia a ellas.
Adiós, adiós, manojos de gracias y donaires,
Que yo pronto he de irme, confiado,
Adonde, anudado el roto hilo, diga y haga
Lo que aquí falta, lo que a tiempo decir y hacer aquí no supe.
Adiós, adiós, compañeros imposibles.
Que ya tan sólo aprendo
A morir, deseando
Veros de nuevo, hermosos igualmente
En alguna otra vida.
De Desolación de la Quimera (1956-1962
domingo, 2 de mayo de 2010
LITERATURA. Características de la Lírica y el Teatro.
Para la tercera evaluación (2º examen):
LA LÍRICA
Poesía lírica es la que expresa los sentimientos, imaginaciones y pensamientos del autor; es la manifestación de su mundo interno y, por tanto, el género poético más subjetivo y personal. Frecuentemente, el poeta se inspira en la emoción que han provocado en su alma objetos o hechos externos; éstos, pues, caben en las obras líricas, aunque no como elemento esencial, sino como estímulo de reacciones espirituales.
El carácter subjetivo de la poesía lírica no equivale siempre a individualismo exclusivista: el poeta, como miembro integrante de una comunidad humana, puede interpretar sentimientos colectivos.
La lírica se distingue por su brevedad; por la mayor flexibilidad de su disposición, que sigue de cerca los arranques imaginativos o emocionales sin ajustarse a un plan riguroso; y por su gran riqueza de variedades.
En la lírica, el yo del poeta no se puede definir en relación con ningún referente del mundo real, sino sólo a través del texto. Son indicios sobre el autor la sintaxis elegida, las palabras clave, los temas y la forma de exponerlos. La persona que habla en el poema es el poeta, el cual comunica la representación que él tiene de la realidad, sea ésta exterior o interior. Su presencia se hace patente en el poema a través de elementos gramaticales indicadores de primera persona (yo y sus variantes sintácticas –me, mí-), indicadores demostrativos y adverbios de lugar y tiempo. Tal concentración de marcas gramaticales sobre la persona del autor determina que la función expresiva o emotiva sea la predominante en el género lírico.
El tú (receptor o lector) tiene una acción directa en la configuración de la obra poética. La función apelativa o conativa encuentra su expresión gramatical más pura en el vocativo y en el imperativo. El tú aludido en la poesía cambia continuamente de referencia frente al yo, que se identifica, siempre, con el poeta. Con frecuencia, el tú es la amada, la verdad, el mundo, las cosas, la poesía, Dios… Con mayor frecuencia, el tú se refiere al lector con el que el poeta se identifica como si fuese él mismo.
El mensaje se caracteriza por la opacidad que presenta. En el lenguaje cotidiano, la expresión suele ser transparente y la información se manifiesta con toda claridad para que pueda llegar sin trabas al receptor. En el mensaje lírico, la disfunción de los elementos expresivos y el empleo de recursos tan subjetivos como la connotación hacen necesario el conocimiento de un código especial.
El referente o realidad extralingüística, a la que alude el mensaje, no se adecúa generalmente al mundo externo porque reproduce la visión personal del autor, aunque el hecho lírico no es sólo expresión del mundo interior del poeta, sino una visión de la realidad que, por ser distinta de cualquier otra, se expresa también en un lenguaje diferente.
La poesía aporta, pues, unas posibilidades de comunicación más amplias que las suministradas por otro tipo de discurso, debido a que la comunicación poética no se limita a un destinatario particular. El poema tiene como receptor a todo el mundo, incluso mucho tiempo después de haber sido escrito.
El poeta utiliza para producir su mensaje lírico una combinación apretada y económica de recursos fónicos (lo que lo emparenta con la música e incluso con sonidos prelingüísticos), recursos morfosintácticos, léxicos y semánticos. También, tradicionalmente se ha expresado en verso y mediante algún esquema métrico regular. El ritmo es otra de las características específicas de la lírica, aunque no sólo se da en ella.
La lengua literaria lírica marca entre significante y significado una relación distinta de la del uso cotidiano y la de las ciencias experimentales, humanas y de la comunicación:
*Es connotativa y sugeridora, al presentar ciertos caracteres propios:
--No agota todo su significado en el discurso.
--Dota a las palabras de valores semánticos peculiares.
--Configura su propio mundo referencial al crear imágenes diversificadas.
*Es innovadora, pues el afán de trascendencia y la preocupación por el estilo exigen:
--El rechazo de términos y "sintagmas" gastados por el uso.
--La renovación de las posibilidades expresivas.
--La búsqueda de originalidad en la forma y en el estilo.
--La fusión de forma y contenido, para embellecer el mensaje.
*Es estética, pues tiene como base esencial la función poética, que se logra mediante diversos procedimientos:
--La elección de la palabra por sus cualidades (fónicas, morfosintácticas y léxicas.)
--La aparición de un mensaje que llama la atención sobre sí mismo (función poética.)
--La explotación de formas, recursos o "desviaciones creadoras" deliberadas.
He aquí algunos recursos del lenguaje lírico (y, por extensión, del literario, en general):
RECURSOS FÓNICOS:
--ALITERACIÓN: Repetición de fonemas o sílabas en varias palabras (“Con el ala aleve del leve abanico”. RUBÉN DARÍO).
--ONOMATOPEYA: Aliteración que reproduce un sonido de la naturaleza (“Un no sé qué que quedan balbuciendo”. SAN JUAN DE LA CRUZ.)
--PARONOMASIA: Modificación fonética leve que conlleva un significado dispar (“Vendado que me has vendido…”. GÓNGORA.)
RECURSOS SINTÁCTICOS:
--ANÁFORA: Repetición de una o más palabras a principio de los versos o enunciados sucesivos (“¿Para quién edifiqué torres?/ ¿Para quién adquirí honras?/ ¿Para quién planté árboles?”. LA CELESTINA.)
--POLISÍNDETON: Repetición de conjunciones que no exige la sintaxis (“Más pueden dos, y más cuatro, y más dan y más tienen, y más hay en qué escoger”. LA CELESTINA.)
--ENUMERACIÓN: Sucesión de palabras con la misma función sintáctica (“Llamas, dolores, guerras, muertes, asolamientos, fieros males… FRAY LUIS DE LEÓN).
--PARALELISMO: Disposición idéntica en dos o más unidades sintácticas o métricas (“Donde hay soberbia, allí habrá ignominia; mas donde hay humildad, habrá sabiduría”. QUEVEDO.)
--HIPÉRBATON: Alteración del orden normal de la oración (“Del salón en el ángulo oscuro, /de su dueño tal vez olvidada,/ silenciosa y cubierta de polvo,/ veíase el arpa”. BÉCQUER.)
--ELIPSIS: Supresión de algún elemento sin que se altere la comprensión (“Por una mirada, un mundo;/ por una sonrisa, un cielo;/ por un beso… ¡yo no sé/ qué te diera por un beso!”. BÉCQUER.)
RECURSOS SEMÁNTICOS:
--HIPÉRBOLE: Exageración inverosímil (“Tanto dolor se agrupa en mi costado/ que por doler me duele hasta el aliento”. MIGUEL HERNÁNDEZ.)
--OXÍMORON: Contraposición de dos términos en un mismo sintagma (“Es hielo abrasador,/ es fuego helado”. QUEVEDO.)
--IRONÍA: Afirmación de una idea (que se sobreentiende por el contexto) mediante la expresión de la contraria (“Con respeto, le llevad/ a las casas, en efeto,/del concejo, y con respeto/ un par de grillos le echad/ y una cadena”. CALDERÓN DE LA BARCA.)
--PERSONIFICACIÓN: Atribuir a los animales cualidades humanas o a seres inanimados cualidades de los seres animados (“Bajo la luna gitana/ las cosas la están mirando/ y ella no puede mirarlas”. LORCA.)
--METÁFORA: Identificación de dos objetos, real e imagen, en una misma frase (“Las piquetas de los gallos/ cavan buscando la aurora”. LORCA.)
--COMPARACIÓN: Relación, mediante un enlace, de un objeto real y un objeto imagen (“El sol brillaba como un pan de fuego”. GERARDO DIEGO.)
ALGUNOS SUBGÉNEROS DE LA POESÍA LÍRICA
COMPOSICIONES MAYORES
--Himno: composición que expresa los ideales o sentimientos de una colectividad.
--Oda: poema lírico destinado a la exaltación de una persona o cosa (religiosa, filosófica, heroica, amorosa, etc.).
--Epístola: poema escrito en forma de carta con un fin didáctico.
--Sátira: composición que sirve para censurar vicios o situaciones.
--Elegía: obra poética que expresa sentimientos de dolor por la pérdida de un ser querido o una circunstancia desagradable.
--Égloga: composición poética que tiene como protagonista postores situados en una naturaleza idealizada
--Canción: poema amoroso o religioso compuesto, generalmente, en forma breve.
COMPOSICIONES MENORES:
--Madrigal: poema lírico breve, generalmente amoroso, que expresa un elogio a una dama
--Letrilla: poema lírico breve de carácter amoroso, religioso o satírico-burlesco.
--Balada: composición lírica de carácter sentimental y melancólico.
--Villancico: poema breve que consta de uno, dos, tres o cuatro como estrofa inicial que se glosan en estrofas sucesivas.
EL TEATRO
El texto teatral está constituido por un escrito de carácter literario, preparado para su representación en un escenario. La representación forma parte de la esencia misma del teatro; la obra dramática contiene en potencia la acción teatral.
La diferencia más destacada que ofrece el teatro con respecto a los demás géneros literarios radica en el desdoblamiento que experimentan los dos factores básicos del proceso comunicativo: emisor y receptor.
El emisor es, en primer término, el autor, que crea los diálogos y las líneas básicas de la representación mediante las acotaciones; se dirige al lector-receptor, en una relación de distancia, tanto temporal como espacial (es la misma que se da en los otros géneros literarios).
En segundo término, es también el director, que realiza la puesta en escena, recreando sobre la base del texto literario. En sus montajes, el director tiene en cuenta al público-receptor y sus reacciones. El espectador, múltiple y simultáneo, no es obligatoriamente lector; conoce la obra en la fase espectacular que supone la representación.
En tercer término, el emisor también es el actor, que representa con su cuerpo y su voz el texto literario y que se dirige al público, como receptor.
Para que haya teatro tiene que haber CONFLICTO DRAMÁTICO, que es lo característico de la acción y de las fuerzas antagónicas del drama. Hay conflicto cuando a un sujeto que persigue cierto objeto se le opone en su empresa otro sujeto. La naturaleza de los diferentes tipos de conflicto es muy variable; podrían distinguirse los siguientes:
--Rivalidad de dos personajes por razones económicas, amorosas, políticas, etc.
--Conflicto entre dos concepciones del mundo, dos tipos de moral irreconciliable.
--Debate moral entre subjetividad y objetividad, inclinación y deber, pasión y razón.
--Conflicto de intereses entre el individuo y la sociedad.
--Combate moral o metafísico del hombre contra un principio o un deseo que lo sobrepasa (Dios, lo Absurdo, la superación de sí mismo, etc.).
Rasgos formales del género dramático. La disposición para ser representada es el rasgo diferencial más destacado en la obra dramática, que se formaliza en: un discurso principal dialogado de carácter literario, y en un discurso secundario, las acotaciones, de carácter personal, que aporta la información del autor para la representación de la obra.
--El diálogo. El texto dramático utiliza el diálogo como forma de expresión. Se diferencia del diálogo cotidiano y del narrativo por las siguientes peculiaridades:
...se expresa siempre en presente;
...profusión de la deixis personal y espacial;
...desarrollo de la historia vivida por los personajes a través de sus intervenciones dialogadas;
...ausencia de narrador.
El significado de una obra se extraerá del análisis pormenorizado del diálogo. Los monólogos escenificados son representaciones en las que un personaje cuenta su pasado o reflexiona sobre él en voz alta y no vive en el presente escénico.
--Las acotaciones. Constituyen un monólogo del autor con función conativa. Su misión en un texto es orientar para la puesta en escena. Todo lo expresado lingüísticamente por el autor en las acotaciones se refiere a los códigos paralingüísticos y no verbales que exige el montaje de la obra en un escenario. Mediante las acotaciones, el autor envía al director de la posible puesta en escena información complementaria sobre los personajes, el decorado, mobiliario, utilería, iluminación, ruidos, música, etc.
--El signo en el texto dramático. Es en el teatro donde se da una riqueza mayor de signos, tanto verbales como no verbales. Todos adquieren significación en el escenario. El código verbal es el del diálogo y el de las acotaciones; pero, en cuanto la obra se transforma en espectáculo, se multiplican los códigos no verbales, que harán posible la representación; entre éstos, citaremos los siguientes:
Paralingüístico (tono, inflexiones de voz, silencios, etc.), kinésico-proxémico (gestos, movimientos y distancias), Maquillaje (caracterización de los personajes), escenográfico (decorados, mobiliario y utilería –objetos movibles-), iluminación (auxiliar en la creación de ambientes), música y ruidos (como intensificación de la acción dramática).
Los elementos dramáticos. La obra dramática está integrada por los siguientes elementos: --la historia vivida por los personajes; --el personaje; --el tiempo; --el espacio donde transcurre la historia.
--La historia. Es el resultado de una suma de acciones llevadas a cabo por el personaje o los personajes. El espectador las conoce a través del diálogo. Constituyen una información que debe construirse de acuerdo con:
..una estructura externa (partes, jornadas, actos, cuadros, escenas, según los dictámenes de cada época) que aglutine de forma coherente la trama de la obra acorde con esa segmentación externa.
..Una estructura interna que puede alternar funciones principales y secundarias. El autor las distribuye adecuadamente para conseguir la intensidad dramática que mantenga interesado al espectador.
El acto es concebido como parte de la acción dramática y ligado a la estructura interna: exposición, nudo y desenlace.
--El personaje. Elemento del texto literario y del espectáculo. Va haciéndose en el texto de forma progresiva a través de los diálogos y monólogos, y siempre en relación con los demás personajes. Interesa más como sujeto de acción que como elemento aislado con rasgos personales.
--El tiempo. Tres tipos: --Tiempo de la historia (suma de acciones y situaciones); --tiempo literario (diálogo de los personajes en tiempo presente); --tiempo de la representación (condensación de la historia para adaptarla a la duración del espectáculo).
--El espacio dramático. Dos tipos:
..a.- Los previos a la representación: edificio teatral (cambia según el tiempo y la cultura) y escenario (espacio vacío que se convierte en espacio dramático en el momento de la representación).
..b.- Los espacios creados por la obra teatral: ámbito escénico (escenario preparado mediante decorado, luz, etc., para la representación) y espacio lúdico (el mismo ámbito escénico al que los actores dan vida con sus interpretaciones y juego escénico).
Géneros teatrales.
1. TRAGEDIA. Presenta el conflicto sostenido entre un héroe y la adversidad ante la cual sucumbe. La sublimidad del asunto requiere idealización de ambiente y lenguaje elevado. El desenlace es por lo general doloroso y recibe entonces el nombre de catástrofe.
2. COMEDIA. Juego alegre que busca el regocijo mediante la presentación de conflictos supuestos, situaciones falsas o personajes ridículos. Pero desde muy pronto ha crecido en dignidad hasta convertirse en el reflejo teatral de la vida diaria, con problemas y sinsabores auténticos, aunque la acción se resuelve casi siempre con un desenlace feliz.
3.DRAMA. Esta palabra significa “acción”, en griego. Posee el sentido genérico de “obra teatral”, cualquiera que sea su carácter. Pero, en su acepción más concreta, designa un género determinado que tiene, como la tragedia, un conflicto efectivo y doloroso; pero no lo sitúa en un plano ideal, sino en el mundo de la realidad, con personajes menos grandiosos que los héroes trágicos y más cercanos a la humanidad corriente.
Por los temas tratados, la comedia y el drama pueden ser históricos, religiosos, de costumbres urbanas o rurales, etc. La comedia o drama psicológico concentra la atención en el análisis del alma y reacciones de sus personajes. La tragedia ofrece menor variedad, ya que por su misma índole reclama asuntos prestigiosos, consagrados por la historia, la leyenda o la tradición literaria.
Subgéneros dramáticos menores:
Teatro breve, normalmente un acto:
1.-El auto sacramental: en verso. Trata temas religiosos mediante personajes alegóricos. 2.- El sainete de carácter popular, que se representaba como intermedio de una función o al final. 3.- El entremés: carácter cómico del Siglo de Oro, se representaba entre dos actos de una obra extensa. 4.- La farsa: Obra breve de carácter cómico y satírico.
LA LÍRICA
Poesía lírica es la que expresa los sentimientos, imaginaciones y pensamientos del autor; es la manifestación de su mundo interno y, por tanto, el género poético más subjetivo y personal. Frecuentemente, el poeta se inspira en la emoción que han provocado en su alma objetos o hechos externos; éstos, pues, caben en las obras líricas, aunque no como elemento esencial, sino como estímulo de reacciones espirituales.
El carácter subjetivo de la poesía lírica no equivale siempre a individualismo exclusivista: el poeta, como miembro integrante de una comunidad humana, puede interpretar sentimientos colectivos.
La lírica se distingue por su brevedad; por la mayor flexibilidad de su disposición, que sigue de cerca los arranques imaginativos o emocionales sin ajustarse a un plan riguroso; y por su gran riqueza de variedades.
En la lírica, el yo del poeta no se puede definir en relación con ningún referente del mundo real, sino sólo a través del texto. Son indicios sobre el autor la sintaxis elegida, las palabras clave, los temas y la forma de exponerlos. La persona que habla en el poema es el poeta, el cual comunica la representación que él tiene de la realidad, sea ésta exterior o interior. Su presencia se hace patente en el poema a través de elementos gramaticales indicadores de primera persona (yo y sus variantes sintácticas –me, mí-), indicadores demostrativos y adverbios de lugar y tiempo. Tal concentración de marcas gramaticales sobre la persona del autor determina que la función expresiva o emotiva sea la predominante en el género lírico.
El tú (receptor o lector) tiene una acción directa en la configuración de la obra poética. La función apelativa o conativa encuentra su expresión gramatical más pura en el vocativo y en el imperativo. El tú aludido en la poesía cambia continuamente de referencia frente al yo, que se identifica, siempre, con el poeta. Con frecuencia, el tú es la amada, la verdad, el mundo, las cosas, la poesía, Dios… Con mayor frecuencia, el tú se refiere al lector con el que el poeta se identifica como si fuese él mismo.
El mensaje se caracteriza por la opacidad que presenta. En el lenguaje cotidiano, la expresión suele ser transparente y la información se manifiesta con toda claridad para que pueda llegar sin trabas al receptor. En el mensaje lírico, la disfunción de los elementos expresivos y el empleo de recursos tan subjetivos como la connotación hacen necesario el conocimiento de un código especial.
El referente o realidad extralingüística, a la que alude el mensaje, no se adecúa generalmente al mundo externo porque reproduce la visión personal del autor, aunque el hecho lírico no es sólo expresión del mundo interior del poeta, sino una visión de la realidad que, por ser distinta de cualquier otra, se expresa también en un lenguaje diferente.
La poesía aporta, pues, unas posibilidades de comunicación más amplias que las suministradas por otro tipo de discurso, debido a que la comunicación poética no se limita a un destinatario particular. El poema tiene como receptor a todo el mundo, incluso mucho tiempo después de haber sido escrito.
El poeta utiliza para producir su mensaje lírico una combinación apretada y económica de recursos fónicos (lo que lo emparenta con la música e incluso con sonidos prelingüísticos), recursos morfosintácticos, léxicos y semánticos. También, tradicionalmente se ha expresado en verso y mediante algún esquema métrico regular. El ritmo es otra de las características específicas de la lírica, aunque no sólo se da en ella.
La lengua literaria lírica marca entre significante y significado una relación distinta de la del uso cotidiano y la de las ciencias experimentales, humanas y de la comunicación:
*Es connotativa y sugeridora, al presentar ciertos caracteres propios:
--No agota todo su significado en el discurso.
--Dota a las palabras de valores semánticos peculiares.
--Configura su propio mundo referencial al crear imágenes diversificadas.
*Es innovadora, pues el afán de trascendencia y la preocupación por el estilo exigen:
--El rechazo de términos y "sintagmas" gastados por el uso.
--La renovación de las posibilidades expresivas.
--La búsqueda de originalidad en la forma y en el estilo.
--La fusión de forma y contenido, para embellecer el mensaje.
*Es estética, pues tiene como base esencial la función poética, que se logra mediante diversos procedimientos:
--La elección de la palabra por sus cualidades (fónicas, morfosintácticas y léxicas.)
--La aparición de un mensaje que llama la atención sobre sí mismo (función poética.)
--La explotación de formas, recursos o "desviaciones creadoras" deliberadas.
He aquí algunos recursos del lenguaje lírico (y, por extensión, del literario, en general):
RECURSOS FÓNICOS:
--ALITERACIÓN: Repetición de fonemas o sílabas en varias palabras (“Con el ala aleve del leve abanico”. RUBÉN DARÍO).
--ONOMATOPEYA: Aliteración que reproduce un sonido de la naturaleza (“Un no sé qué que quedan balbuciendo”. SAN JUAN DE LA CRUZ.)
--PARONOMASIA: Modificación fonética leve que conlleva un significado dispar (“Vendado que me has vendido…”. GÓNGORA.)
RECURSOS SINTÁCTICOS:
--ANÁFORA: Repetición de una o más palabras a principio de los versos o enunciados sucesivos (“¿Para quién edifiqué torres?/ ¿Para quién adquirí honras?/ ¿Para quién planté árboles?”. LA CELESTINA.)
--POLISÍNDETON: Repetición de conjunciones que no exige la sintaxis (“Más pueden dos, y más cuatro, y más dan y más tienen, y más hay en qué escoger”. LA CELESTINA.)
--ENUMERACIÓN: Sucesión de palabras con la misma función sintáctica (“Llamas, dolores, guerras, muertes, asolamientos, fieros males… FRAY LUIS DE LEÓN).
--PARALELISMO: Disposición idéntica en dos o más unidades sintácticas o métricas (“Donde hay soberbia, allí habrá ignominia; mas donde hay humildad, habrá sabiduría”. QUEVEDO.)
--HIPÉRBATON: Alteración del orden normal de la oración (“Del salón en el ángulo oscuro, /de su dueño tal vez olvidada,/ silenciosa y cubierta de polvo,/ veíase el arpa”. BÉCQUER.)
--ELIPSIS: Supresión de algún elemento sin que se altere la comprensión (“Por una mirada, un mundo;/ por una sonrisa, un cielo;/ por un beso… ¡yo no sé/ qué te diera por un beso!”. BÉCQUER.)
RECURSOS SEMÁNTICOS:
--HIPÉRBOLE: Exageración inverosímil (“Tanto dolor se agrupa en mi costado/ que por doler me duele hasta el aliento”. MIGUEL HERNÁNDEZ.)
--OXÍMORON: Contraposición de dos términos en un mismo sintagma (“Es hielo abrasador,/ es fuego helado”. QUEVEDO.)
--IRONÍA: Afirmación de una idea (que se sobreentiende por el contexto) mediante la expresión de la contraria (“Con respeto, le llevad/ a las casas, en efeto,/del concejo, y con respeto/ un par de grillos le echad/ y una cadena”. CALDERÓN DE LA BARCA.)
--PERSONIFICACIÓN: Atribuir a los animales cualidades humanas o a seres inanimados cualidades de los seres animados (“Bajo la luna gitana/ las cosas la están mirando/ y ella no puede mirarlas”. LORCA.)
--METÁFORA: Identificación de dos objetos, real e imagen, en una misma frase (“Las piquetas de los gallos/ cavan buscando la aurora”. LORCA.)
--COMPARACIÓN: Relación, mediante un enlace, de un objeto real y un objeto imagen (“El sol brillaba como un pan de fuego”. GERARDO DIEGO.)
ALGUNOS SUBGÉNEROS DE LA POESÍA LÍRICA
COMPOSICIONES MAYORES
--Himno: composición que expresa los ideales o sentimientos de una colectividad.
--Oda: poema lírico destinado a la exaltación de una persona o cosa (religiosa, filosófica, heroica, amorosa, etc.).
--Epístola: poema escrito en forma de carta con un fin didáctico.
--Sátira: composición que sirve para censurar vicios o situaciones.
--Elegía: obra poética que expresa sentimientos de dolor por la pérdida de un ser querido o una circunstancia desagradable.
--Égloga: composición poética que tiene como protagonista postores situados en una naturaleza idealizada
--Canción: poema amoroso o religioso compuesto, generalmente, en forma breve.
COMPOSICIONES MENORES:
--Madrigal: poema lírico breve, generalmente amoroso, que expresa un elogio a una dama
--Letrilla: poema lírico breve de carácter amoroso, religioso o satírico-burlesco.
--Balada: composición lírica de carácter sentimental y melancólico.
--Villancico: poema breve que consta de uno, dos, tres o cuatro como estrofa inicial que se glosan en estrofas sucesivas.
EL TEATRO
El texto teatral está constituido por un escrito de carácter literario, preparado para su representación en un escenario. La representación forma parte de la esencia misma del teatro; la obra dramática contiene en potencia la acción teatral.
La diferencia más destacada que ofrece el teatro con respecto a los demás géneros literarios radica en el desdoblamiento que experimentan los dos factores básicos del proceso comunicativo: emisor y receptor.
El emisor es, en primer término, el autor, que crea los diálogos y las líneas básicas de la representación mediante las acotaciones; se dirige al lector-receptor, en una relación de distancia, tanto temporal como espacial (es la misma que se da en los otros géneros literarios).
En segundo término, es también el director, que realiza la puesta en escena, recreando sobre la base del texto literario. En sus montajes, el director tiene en cuenta al público-receptor y sus reacciones. El espectador, múltiple y simultáneo, no es obligatoriamente lector; conoce la obra en la fase espectacular que supone la representación.
En tercer término, el emisor también es el actor, que representa con su cuerpo y su voz el texto literario y que se dirige al público, como receptor.
Para que haya teatro tiene que haber CONFLICTO DRAMÁTICO, que es lo característico de la acción y de las fuerzas antagónicas del drama. Hay conflicto cuando a un sujeto que persigue cierto objeto se le opone en su empresa otro sujeto. La naturaleza de los diferentes tipos de conflicto es muy variable; podrían distinguirse los siguientes:
--Rivalidad de dos personajes por razones económicas, amorosas, políticas, etc.
--Conflicto entre dos concepciones del mundo, dos tipos de moral irreconciliable.
--Debate moral entre subjetividad y objetividad, inclinación y deber, pasión y razón.
--Conflicto de intereses entre el individuo y la sociedad.
--Combate moral o metafísico del hombre contra un principio o un deseo que lo sobrepasa (Dios, lo Absurdo, la superación de sí mismo, etc.).
Rasgos formales del género dramático. La disposición para ser representada es el rasgo diferencial más destacado en la obra dramática, que se formaliza en: un discurso principal dialogado de carácter literario, y en un discurso secundario, las acotaciones, de carácter personal, que aporta la información del autor para la representación de la obra.
--El diálogo. El texto dramático utiliza el diálogo como forma de expresión. Se diferencia del diálogo cotidiano y del narrativo por las siguientes peculiaridades:
...se expresa siempre en presente;
...profusión de la deixis personal y espacial;
...desarrollo de la historia vivida por los personajes a través de sus intervenciones dialogadas;
...ausencia de narrador.
El significado de una obra se extraerá del análisis pormenorizado del diálogo. Los monólogos escenificados son representaciones en las que un personaje cuenta su pasado o reflexiona sobre él en voz alta y no vive en el presente escénico.
--Las acotaciones. Constituyen un monólogo del autor con función conativa. Su misión en un texto es orientar para la puesta en escena. Todo lo expresado lingüísticamente por el autor en las acotaciones se refiere a los códigos paralingüísticos y no verbales que exige el montaje de la obra en un escenario. Mediante las acotaciones, el autor envía al director de la posible puesta en escena información complementaria sobre los personajes, el decorado, mobiliario, utilería, iluminación, ruidos, música, etc.
--El signo en el texto dramático. Es en el teatro donde se da una riqueza mayor de signos, tanto verbales como no verbales. Todos adquieren significación en el escenario. El código verbal es el del diálogo y el de las acotaciones; pero, en cuanto la obra se transforma en espectáculo, se multiplican los códigos no verbales, que harán posible la representación; entre éstos, citaremos los siguientes:
Paralingüístico (tono, inflexiones de voz, silencios, etc.), kinésico-proxémico (gestos, movimientos y distancias), Maquillaje (caracterización de los personajes), escenográfico (decorados, mobiliario y utilería –objetos movibles-), iluminación (auxiliar en la creación de ambientes), música y ruidos (como intensificación de la acción dramática).
Los elementos dramáticos. La obra dramática está integrada por los siguientes elementos: --la historia vivida por los personajes; --el personaje; --el tiempo; --el espacio donde transcurre la historia.
--La historia. Es el resultado de una suma de acciones llevadas a cabo por el personaje o los personajes. El espectador las conoce a través del diálogo. Constituyen una información que debe construirse de acuerdo con:
..una estructura externa (partes, jornadas, actos, cuadros, escenas, según los dictámenes de cada época) que aglutine de forma coherente la trama de la obra acorde con esa segmentación externa.
..Una estructura interna que puede alternar funciones principales y secundarias. El autor las distribuye adecuadamente para conseguir la intensidad dramática que mantenga interesado al espectador.
El acto es concebido como parte de la acción dramática y ligado a la estructura interna: exposición, nudo y desenlace.
--El personaje. Elemento del texto literario y del espectáculo. Va haciéndose en el texto de forma progresiva a través de los diálogos y monólogos, y siempre en relación con los demás personajes. Interesa más como sujeto de acción que como elemento aislado con rasgos personales.
--El tiempo. Tres tipos: --Tiempo de la historia (suma de acciones y situaciones); --tiempo literario (diálogo de los personajes en tiempo presente); --tiempo de la representación (condensación de la historia para adaptarla a la duración del espectáculo).
--El espacio dramático. Dos tipos:
..a.- Los previos a la representación: edificio teatral (cambia según el tiempo y la cultura) y escenario (espacio vacío que se convierte en espacio dramático en el momento de la representación).
..b.- Los espacios creados por la obra teatral: ámbito escénico (escenario preparado mediante decorado, luz, etc., para la representación) y espacio lúdico (el mismo ámbito escénico al que los actores dan vida con sus interpretaciones y juego escénico).
Géneros teatrales.
1. TRAGEDIA. Presenta el conflicto sostenido entre un héroe y la adversidad ante la cual sucumbe. La sublimidad del asunto requiere idealización de ambiente y lenguaje elevado. El desenlace es por lo general doloroso y recibe entonces el nombre de catástrofe.
2. COMEDIA. Juego alegre que busca el regocijo mediante la presentación de conflictos supuestos, situaciones falsas o personajes ridículos. Pero desde muy pronto ha crecido en dignidad hasta convertirse en el reflejo teatral de la vida diaria, con problemas y sinsabores auténticos, aunque la acción se resuelve casi siempre con un desenlace feliz.
3.DRAMA. Esta palabra significa “acción”, en griego. Posee el sentido genérico de “obra teatral”, cualquiera que sea su carácter. Pero, en su acepción más concreta, designa un género determinado que tiene, como la tragedia, un conflicto efectivo y doloroso; pero no lo sitúa en un plano ideal, sino en el mundo de la realidad, con personajes menos grandiosos que los héroes trágicos y más cercanos a la humanidad corriente.
Por los temas tratados, la comedia y el drama pueden ser históricos, religiosos, de costumbres urbanas o rurales, etc. La comedia o drama psicológico concentra la atención en el análisis del alma y reacciones de sus personajes. La tragedia ofrece menor variedad, ya que por su misma índole reclama asuntos prestigiosos, consagrados por la historia, la leyenda o la tradición literaria.
Subgéneros dramáticos menores:
Teatro breve, normalmente un acto:
1.-El auto sacramental: en verso. Trata temas religiosos mediante personajes alegóricos. 2.- El sainete de carácter popular, que se representaba como intermedio de una función o al final. 3.- El entremés: carácter cómico del Siglo de Oro, se representaba entre dos actos de una obra extensa. 4.- La farsa: Obra breve de carácter cómico y satírico.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)